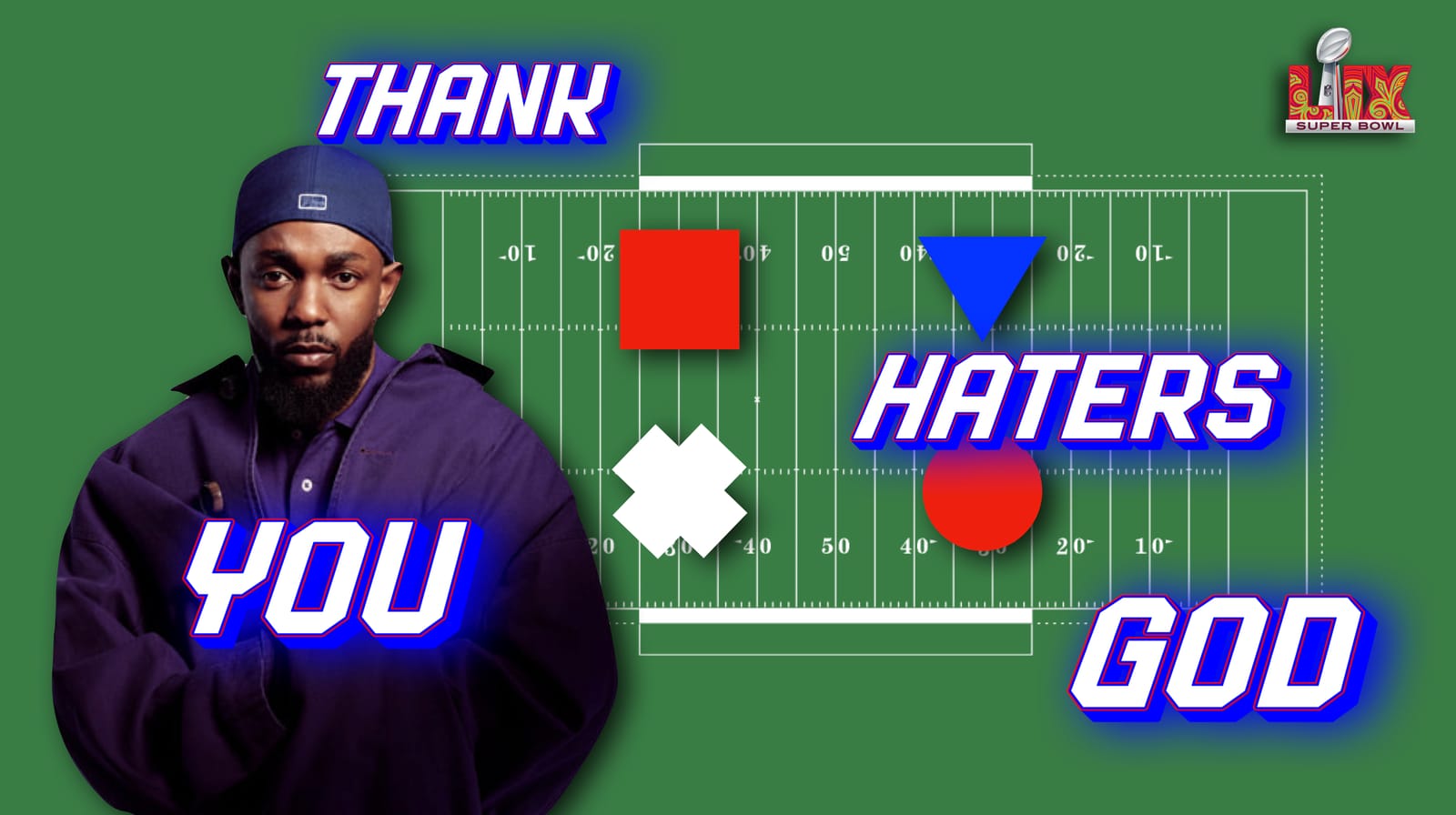Hace unos días quise alucinar por un momento e imaginar si, en efecto, Timothée Chalamet iba a suplantar a Bob Dylan en una suerte de transfusión cultural. La celebridad vista como algo maleable e intercambiable; una no-muerte de los iconos debido a la actualización constante vía otros iconos o imitadores; skins que cualquiera pudiera ponerse en contextos específicos; más que personajes populares, plantillas para diferentes usos.
Lo que hace 20 años hubiera sonado como una simple alucinación de algún aficionado a Walter Benjamin, hoy nos atrae por su más que comedida posibilidad: llevamos prácticamente dos décadas interiorizando que podemos personalizar cualquier experiencia en nuestra vida digital y, por ende, en nuestra vida real. El apego por la ultra-personalización es tan evidente que bastaría observar a alguien, de repente, sin Spotify: condenado al sueño de volver a descubrir la música por sí mismo o a través de otros (curators, tastemakers, XD).
En este sentido, no sé si somos plenamente conscientes de que progresivamente hemos ido cediendo terreno a la pasividad; hoy está en boca de muchos la proliferación de la música para estados de ánimo, ya que como ya intuíamos antes del libro de Liz Pelly (aquí una reciente entrevista a la autora en First Floor), ha sido escogida por empresas como Spotify como corriente para desplegar una estrategia que deja en muy mal lugar a los creadores "humanos", "reales": manipular su algoritmo para recomendar música insípida, insulsa y sin identidad creada por la propia empresa. Así, en el lugar que debería ocupar algún artista pequeño o mediano, está música generalmente creada por inteligencia artificial de la que Spotify controla el 100% de los derechos y, por tanto, las regalías.
Esta realidad la pagan cientos de miles de usuarios en todo el mundo. Podría incluso pasar por una estafa consentida. Pero la expansión de la "mood music" no es sólo culpa de Spotify: podríamos trazar una línea razonable desde la aparición del primer canal de "Lo-Fi Hip Hop" en YouTube y la actualidad. Pasando por usuarios que han dedicado horas a alterar obras sonoras ya creadas y firmadas para adaptarlas a sus preferencias: aquel que hace 14 años extendió el final de 'Shell Of Light' de Burial o aquel que hace la mitad decidió estirar aún más la obra magna de William Basinski, 'Disintegration Loop 1.1', para conseguir que durara hasta las más de 8 horas de duración.
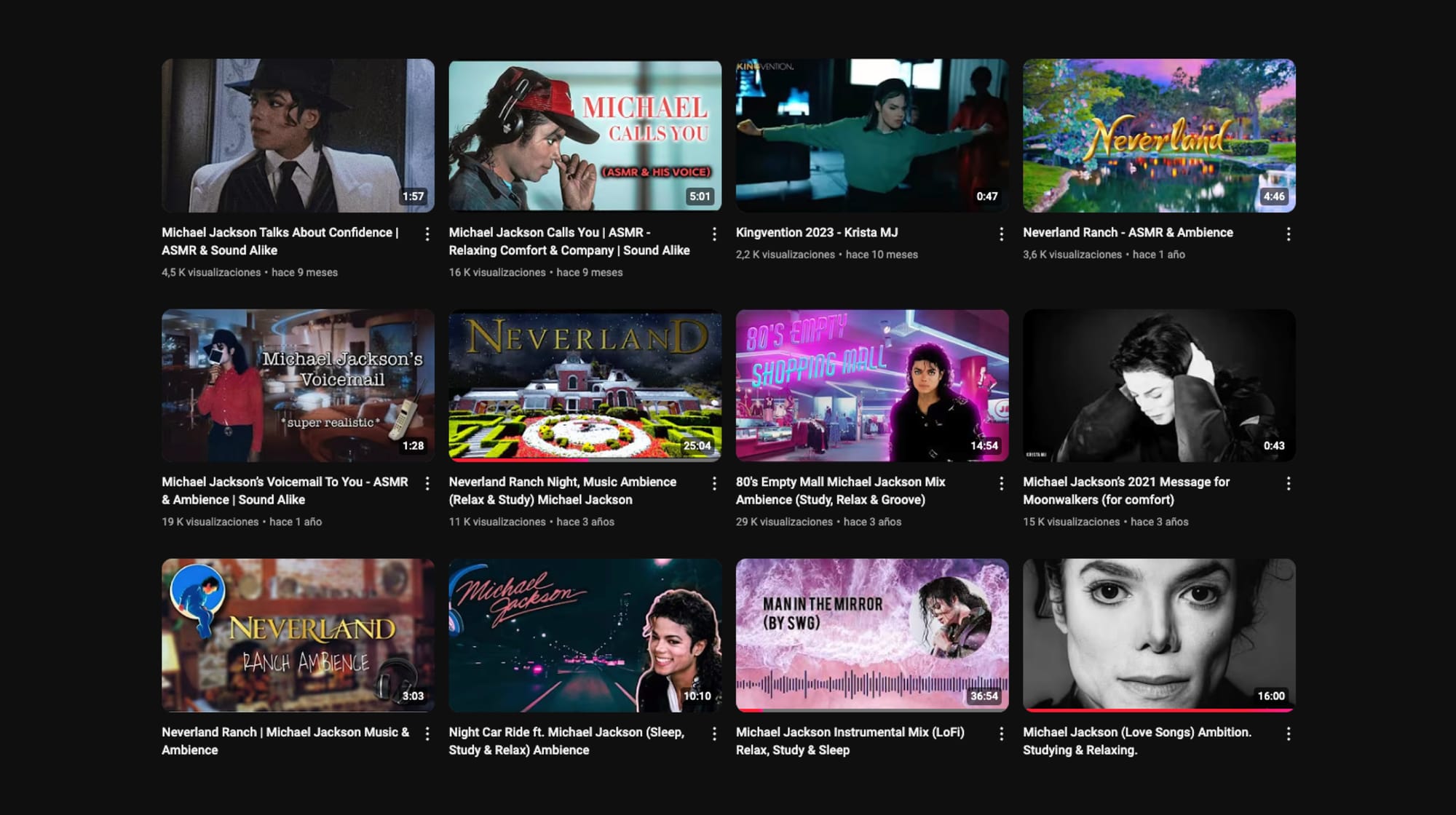
Seguro que cada uno de nosotros tiene algún ejemplo en la cabeza y entendemos que hay nichos de contenido completamente consolidados donde la música, lo sonoro, es una una herramienta de regulación emocional, acompañamiento y, también, alteración artística. Spotify (como no), sabe del problema que supone el hecho de que cualquier usuario, en estos momentos, pueda subir a su plataforma música original alterando su velocidad o tono; es por eso que hace unos meses anunciaron que estaban probando una nueva feature que daría la posibilidad a cada usuario de "remezclar" en vivo lo que está oyendo.
Lo que quiere la empresa no es dar esa posibilidad al usuario, empoderándolo, sino paliar un problema enraizado directamente en TikTok: las corrientes de remezcla no autorizada sped-up y slow down. Por no hablar de las miles de aplicaciones y otros nichos que basan su operatividad en crear ambientes sonoros generativos o continuos con el fin de relajar, ayudar a conciliar el sueño (432Hz), concentrarse en el trabajo... Y el problema puede hacerse todavía más grande a pasos, ejem, agigantados: sólo a diario, en plataformas como Suno y Udio (text-to-music), se crean cientos de miles de canciones de las que una mayor parte acaban en servicios de streaming.
Desde la cesión de nuestro excedente conductual en Internet a estas corrientes que despersonalizan la música y la convierten en algo meramente funcional, somos nosotros los que poco a poco estamos dando legitimidad a que las inteligencias artificiales se extiendan. (Eso deberíamos pensarlo antes de quejarnos o demonizarlas por defecto). Y antes de pasar a la verdadera alucinación, una cosa más: pensemos en cuántos creativos conocemos ahí fuera que literalmente le piden a su comunidad qué debe crear para ellos.